CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA / CRITIK DER REINEN VERNUNFT. Immanuel Kant. FCE/UNAM/. México, 2009 (1781, rev. 1787). Traducción, estudio preliminar y notas de Mario Caimi. Edición bilingüe. CCCXLIV + 734 pp.
Sería absurdo intentar una “reseña” o síntesis, mucho más una “explicación” de una de las obras verdaderamente indispensables de la filosofía, por su extensión, complejidad, riqueza e importancia. Si acaso caben unas notas de lectura, recordatorio de por qué este libro ha tenido un impacto tan profundo en la filosofía, la ciencia, el arte y la conciencia misma de los humanos. Publicada en 1781, y seis años después profundamente revisada, en ella Kant hace un deslinde fundamental: para qué sirve y para qué no la Razón.
De acuerdo con el utilísimo Estudio Preliminar de Caimi, se trata de la mayor innovación filosófica desde el platonismo (lo cual deja fuera, extrañamente, a Aristóteles). En ella, la razón pasa, de herramienta, a objeto mismo de la investigación. Es la culminación filosófica de la Ilustración y fin del racionalismo dogmático (el que no toma en cuenta a los sentidos). Para empezar, la razón no se refiere nunca a un objeto, sino al entendimiento, intermediario entre percepción y razón. El criticismo de Kant es una síntesis pre-hegeliana de la oposición entre el racionalismo dogmático y el empirismo británico, que la supera con algo enteramente nuevo. Dado que nos es absolutamente imposible conocer “la cosa en sí”, es decir, la realidad tal como es intrínseca y “realmente”, lo único que tenemos son las percepciones mediadas por los sentidos, que conforman “fenómenos”.

Existan o no sus fundamentos (la realidad), esa es toda la materia prima del entendimiento. La facultad de juzgar es precisamente la síntesis entre la sensibilidad y el entendimiento. Entre los cuadrantes juicios sintéticos/analíticos y juicios a priori/a posteriori, Kant identifica su pregunta central: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está contenido en el sujeto (y lo explican) y en los sintéticos el predicado añade un concepto externo respecto al sujeto. Los juicios a priori son independientes de la experiencia, no así los juicios a posteriori. Ninguna de las otras tres combinaciones es problemática, pero el reto y la clave está en los sintéticos a priori.
Para llegar a la respuesta hay que seguir un largo y riguroso camino. Kant comienza por definir los dos elementos centrales del software con que venimos equipados: la conciencia del Espacio y el Tiempo, que no son conceptos, sino intuiciones a priori, las formas de la sensibilidad. Esas intuiciones dan forma a la sensibilidad y crean la “apariencia ilusoria trascendental”, el proxy de la realidad de que disponemos. A partir de estas premisas desarrolla la “Doctrina trascendental del método”, el estudio de las efectivas posibilidades de operación de la razón en su uso legítimo: ¿qué puedo saber? (razón especulativa); ¿qué debo hacer? (razón práctica); ¿qué puedo esperar? (ambas). Una vez así depurada, la Razón Pura puede convertirse en sabiduría con conocimiento y rigor científico. Al final de cuentas, el sentido de a vida humana consiste en el cumplimiento del deber y la conservación de la dignidad.

Kant reconoce que la metafísica, al usar la razón para temas que la sobrepasan, pasó de “reina de las ciencias” a paria. Sin embargo, “la filosofía tiene necesidad de una ciencia que determine la posibilidad, los principios y el alcance de todos los conocimientos a priori”, pues hay juicios que abandonan toda experiencia sensible y ensanchan el alcance de nuestro entendimiento, aquellos a los que no les corresponde ningún objeto sensible: ese es el objetivo de la investigación sobre la razón pura, que sólo tiene tres temas: Dios, libertad e inmortalidad. La metafísica debe concentrarse sólo en los juicios sintéticos a priori sobre estos asuntos.
Entra así a la “Doctrina trascendental de los elementos”, empezando por la Estética Trascendental. Las representaciones puras, que no contienen nada de la sensación, son sólo intuiciones de las relaciones entre la multiplicidad de los fenómenos: el espacio y el tiempo. No conocemos nada más que nuestra manera de percibir la realidad. En cuanto a la Lógica Trascendental, se ocupa meramente de las leyes del entendimiento y de la razón, pero solamente en la medida en que están referidas a priori a objetos. “¿Qué es la Verdad?” es una pregunta absurda y vacía, pues la lógica pura sólo se ocupa de las reglas del pensar, abstrayendo el contenido empírico: ¿la verdad sobre qué? Se necesita información sobre el objeto, lo que la haría ya lógica aplicada. Ergo, no se puede llegar a la verdad con la pura lógica (refutación del racionalismo dogmático).

La Analítica Trascendental, o de los conceptos, muestra que el juicio es una representación conceptual de una representación intuitiva (de un objeto). Aquí introduce su famosa Tabla de las Categorías, o condiciones del pensar, en una experiencia posible, así como espacio/tiempo son las condiciones de la intuición para una validez objetiva. La tabla abarca a “todos los conceptos elementales del entendimiento, e incluso la forma de un sistema de ellos en el entendimiento humano”. Estas categorías dependen de las tres fuentes subjetivas del conocimiento: sentidos, imaginación y apercepción (tomar conciencia reflexiva de lo que se percibe). Somos nosotros mismos quienes introducimos el orden y la regularidad en los fenómenos que llamamos “naturaleza”; la “realidad” no es “objetiva”, sino un constructo intelectual: ponemos de nuestra cosecha para poder entender. El entendimiento, y no la “realidad”, es la fuente de las leyes de la naturaleza. Yo también me percibo como me presenta mi intuición, no como “soy”.
La Analítica de los Principios es la doctrina de la facultad de juzgar: las Categorías son sólo funciones del entendimiento para conceptos, pero no representan objeto alguno. Esta significación la reciben de la sensibilidad, que realiza al entendimiento a la vez que lo restringe. Los principios del entendimiento puro son los Axiomas de la Intuición (cantidades extensivas), Anticipaciones de la Percepción (cantidad intensiva, o grados, de los objetos de la sensación) Analogías de la Experiencia (conexión necesaria de las percepciones: inherencia, sucesión y composición) y los Postulados del pensar empírico. Estos últimos son tres: 1) lo que concuerda con las condiciones formales de la experiencia, es posible; 2) lo que está interconectado con las condiciones materiales de la experiencia (con la sensación) es efectivamente real; y 3) aquello cuya interconexión con lo efectivamente real está determinada según condiciones universales de la experiencia, existe necesariamente. En resumen: “todo lo que el entendimiento extrae de sí mismo, sin tomarlo de la experiencia, no lo tiene para ningún otro propósito que usarlo en la experiencia”.

El núcleo de la obra es la Dialéctica Trascendental, o la metafísica posible. Las ideas trascendentales (Dios, libertad e inmortalidad) ascienden del conocimiento del sujeto pensante (psicología), a la suma de las condiciones (cosmología), a la síntesis de condicionantes y condicionados, a la Unidad Suprema del Ser (teología). Así, y aquí está la clave, y al revés que en Platón, el Idealismo Trascendental supone un Realismo Empírico: la realidad efectiva de la materia no necesita ser inferida: es percibida inmediatamente y funciona suponer que existe. ¿Por qué es más popular lo abstruso que lo empírico? Precisamente porque es más cómodo especular que investigar: en religión, el ignorante sabe tanto como el sabio, a diferencia de en las ciencias. El edificio del “conocimiento completo” es falso: el conocimiento es siempre provisional.
Las angustias sobre el origen del Cosmos, su duración y extensión, se resuelven sustituyendo el “regressus infinito”, por sólo un “regressus indefinido”: la totalidad del mundo la tenemos sólo en el concepto, no en la intuición. Libertad y Naturaleza (causalidad) no están reñidas: el sujeto inteligible obra con libertad dentro de las leyes naturales. Así resuelve Kant el problema del libre albedrío.
¿Cuál es el Ideal de la Razón Pura? Al pensar en la realidad, concebimos la posibilidad total de los predicados de un sujeto (fenómeno). Sumamos todas las posibilidades de lo real sensible y sus condiciones, regresando hasta el Incondicionado originario total, es decir el summum de las posibilidades, y lo hipostasiamos en Dios. La famosa “prueba ontológica” de Dios es falsa: de la posibilidad no se infiere la existencia. La “prueba cosmológica” también; se comienza con la conclusión como premisa mayor: “Debe haber un ente absolutamente necesario y realísimo, el que contiene todas las condiciones y donde termina la cadena causal” (necesidad subjetiva de la razón). Pero en realidad ese ente necesario es sólo un principio regulativo de la razón para poder explicar lo empírico, pero se lo transforma en un ente constitutivo, hipostasiado en Dios. En cuanto a la “prueba físico-teológica”, el pasmo ante la sublimidad de la naturaleza, no hay nada malo con creer en Dios, siempre que no se intente imponer a otros esa creencia. Pero “convertir en sistemática la unidad de todas las acciones empíricas del entendimiento es una tarea de la razón”. Así, Dios es sólo una idea que sirve para unificar teóricamente la totalidad de los fenómenos y experiencias posibles. Nada más. No podemos saber si existe, apenas podemos creer.
Finalmente, la Doctrina Trascendental del Método consiste en la determinación de las condiciones formales de un sistema completo de la Razón Pura, congruente con las posibilidades de los materiales disponibles, contenidos en la Doctrina Trascendental de los Elementos (que incluye la Tabla de Categorías). Al final de todo están las leyes morales: lo que hay que hacer si la voluntad es libre, si hay un Dios y un mundo futuro: la razón pura aplicada a lo práctico. Pero esto es materia para otras obras de Kant. Moraleja: no hay que usar la razón para aquello que no depende de la percepción de los fenómenos. Sensatez rigurosa y verdaderamente ilustrada.
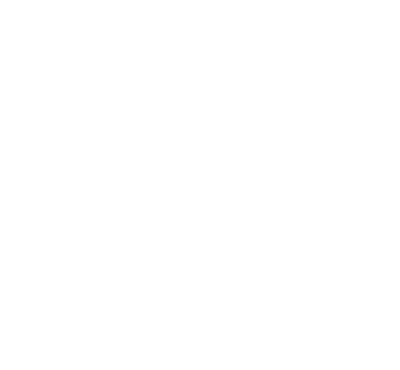




Un comentario
Excelente