THE MAN WHO LOVED CHILDREN. Christina Stead. Apollo Library. London, 2016 (1940). Introducción de Michael Schmidt. 447 pp.
En esta novela autobiográfica, la autora hace un retrato devastador de su familia, extremadamente disfuncional. Quizás para tomar distancia, Stead decidió trasladar la acción, de Sidney, Australia, a Washington DC y la cercana Annapolis, Maryland. La novela abarca unos dos años, 1936-37, pero con varios flashbacks que relatan las vidas, el encuentro y matrimonio de los padres. El personaje de Louise es Stead misma, que también se describe sin concesiones, pero con una piedad por sí misma que se justifica por el horrible ambiente en que crece. Louise es huérfana de madre, fallecida en el parto, y tiene una pésima relación con su madrastra, la cual, por lo demás, se lleva mal con toda la familia, tanto la suya como la de su marido.
La prosa tiende a ser barroca y abigarrada, pero intensa y precisa, con notables poderes descriptivos. En efecto, Stead otorga una gran atención a los detalles, con lo que enriquece la historia y logra que el lector vea, sienta, perciba cada rincón de las casas y los jardines, cada rasgo, gsto y tono de voz de los personajes. La magia reside en lograr que quien lee se sienta impelido hacia adelante, pegado al libro, a pesar de los momentos dolorosos e incluso horrorosos que describe. Es una novela de muy alta calidad, con astutos cambios de ritmo.

Los Pollitt viven en una casona de Georgetown (R Street y Reservoir Road, muy cerca de donde yo viví en 1994-95). Sam Pollitt es un biólogo, de origen humilde, con un puesto en el gobierno federal. Tanto esposa como casa y trabajo han sido consecuencia de su amistad con su suegro, un millonario de Baltimore con cuya hija Henny se ha casado en segundas nupcias, procreando cinco hijos más. Sam y Henny, a pesar de los hijos que han tenido, prácticamente no tienen relaciones. A duras penas se hablan y de hecho se odian ferozmente. Henny es una mujer amargada y frustrada: siente que ha pasado de ser una rica heredera a esposa de un funcionario de medio pelo que apenas gana para mantener a su familia. Desprecia a su marido por ser poco ambicioso y lo detesta por sus poses de superioridad moral. No le faltan razones, porque Sam es absolutamente odioso. Si Henny es cínica, pesimista y cruel, Sam es un “idealista” petulante, conflictivo, déspota y un monstruo de egolatría. Como es un fracasado, se refugia en sus hijos como un público cautivo al que manipula y deslumbra con un pretendido amor (y de ahí el título), que en realidad no es sino amor por sí mismo. Confiado en ser un gran padre, Sam los abruma, controla y maneja, mezclando una ternura dulzona con el chantaje y la tiranía. La violencia intrafamiliar, tanto verbal como física, es omnipresente. Tanto los ridículos discursos de Sam sobre el futuro de la humanidad, como los frenéticos arranques verbales, llenos de veneno y furia, de Henny, son monólogos cuasi-shakespearianos, sobre todo los de la mujer, émula de Lady Macbeth y Medea.
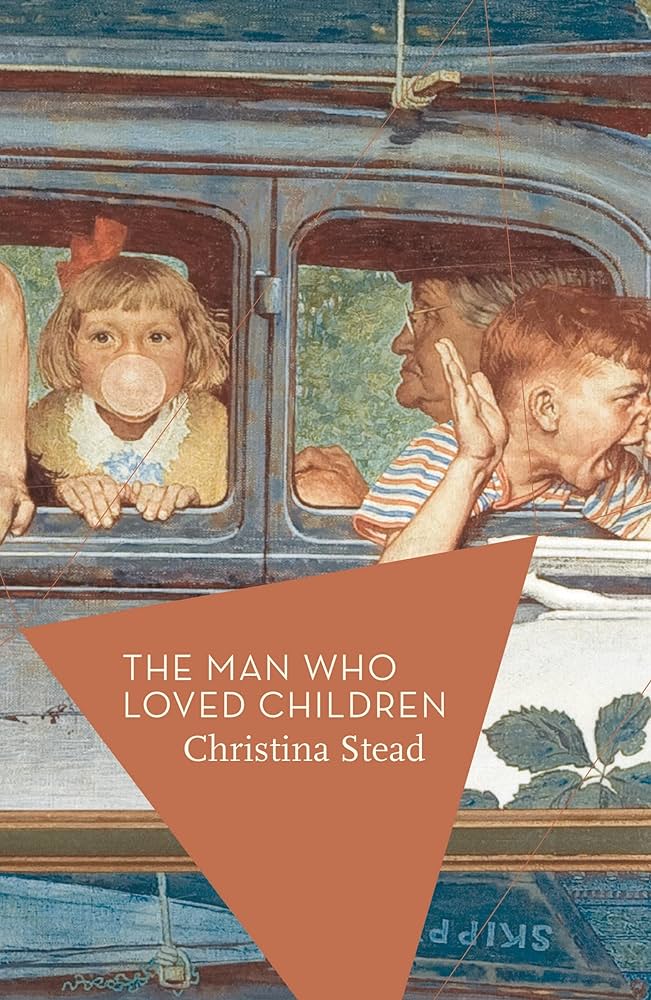
Sam y Henny hablan pestes, el uno del otro, a los pobres niños, pero mientras ella los aleja e ignora, Sam los acapara y agota. Louise, al ser la mayor, es la única que entiende la naturaleza del “amor paterno”. Aunque su madrastra la odia y maltrata, siente una especie de solidaridad de género con ella, en su lucha contra un padre al que odian ambas.
La primera parte del libro transcurre durante un sábado y un domingo de verano. Este largo domingo es dedicado a actividades domésticas. Sam y los niños pintan la casa, limpian las jaulas de los animales, arreglan el jardín y descansan mientras Sam les echa interminables discursos. Un aspecto particularmente repelente de Sam es su lenguaje, una jerigonza infantiloide, cursi e inflada, fallidamente “chistosa”. Otro es aun más grave: bajo su pretendido amor por la humanidad, el bufón-tirano revela una mentalidad nazi. Está a favor de la eugenesia y de aniquilar al 90% de la humanidad para que el resto pueda prosperar. Esa noche de domingo, la violencia llega a otro nivel: hay bofetadas y cuchilladas; Louise y Bonnie (la hermana menor de Sam y criada de la familia) separan a los cónyuges y consuelan a los aterrorizados niños.
Mientras Sam se va a Asia en un largo viaje de trabajo antropológico, Louise es enviada durante el verano con varios parientes de su padre, un conjunto de excéntricos entre los cuales la chica encuentra un oasis rural de paz, cariño y amistad. Henny ha quedado embarazada una vez más (este asunto luego será un problema, pues resulta que tiene un amante).

El viaje de Sam, en particular su estancia en Singapur, es muy interesante por sí mismo, pero además profundiza en la megalomanía del hombre y las falacias de su amor universal. La siguiente escena nodal es la fiesta de bienvenida de Sam, a la que asiste su numerosa familia, y en la que su ridículo puritanismo povoca otra escena espeluznante. Al día siguiente nace el niño y el suegro muere. Como resulta que el viejo era mucho menos rico de lo que se creía, los Pollitt deben dejar la casa y mudarse a otra, un vejestorio junto al río, en Annapolis.
De ahí en adelante todo es cuesta abajo, en una espiral de miseria económica y humana, violencia y soledad. Louise encuentra la paz y, por fin, la aceptación en su nueva escuela, pero el odio por el padre se acrecienta hasta un grado patológico. Dos escenas más son puntos de inflexión: una cena de cumpleaños desastrosa, presenciada por la adorada maestra de Louise, y la cocción de un marlin enorme. El clímax es, al mismo tiempo, horrorizante y en cierta forma liberador, tras el cual sólo queda un camino para Louise.

La amargura del relato no debe desanimar a posibles lectores: es una obra maestra de talento narrativo, descriptivo, y de análisis psicológico. Es uno de los mejores retratos de familia de toda la literatura, y merecidametne considerado cumbre de la literatura australiana.





Un comentario
Me gustó tanto tú reseña que comprare la novela para leerla. Muchas gracias