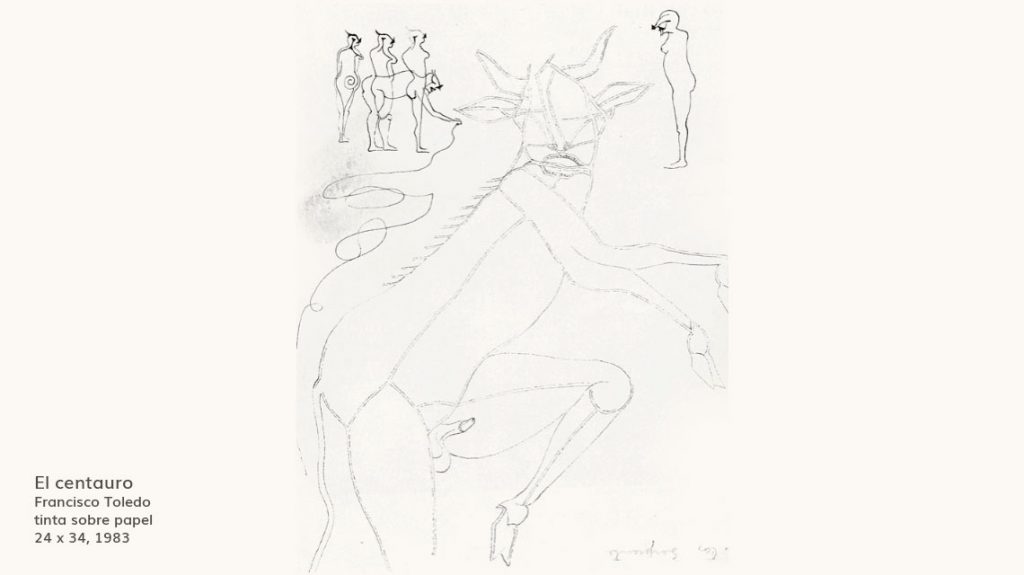Apuleyo, El asno de oro,
Club internacional del libro,
Madrid, 1999.
Entre las tinieblas de mi memoria flota una imagen: saliendo de cierta ciudad, dos amigos se detienen para beber de un arroyo. Al agacharse uno de ellos, de pronto se le abre una herida en el cuello, de la que brota un chorro de sangre mientras la cabeza se desprende y cae al agua. No solo es una imagen literaria: el Libro de oro de los niños incluía una ilustración, en blanco, negro, azul y rojo, de la terrorífica escena.
Muchos siglos antes de las fronteras impuestas por el Estado-nación, hubo un amplio espacio político y cultural en el que había libre circulación del capital, las mercancías, el trabajo y las ideas. Excepto algunas alcabalas aquí y allá, incluyendo sobornos, y el obvio peligro de piratas y asaltantes, la cuenca del Mediterráneo y buena parte de Europa estaban constituidas como un verdadero melting pot unido tan solo por la lengua franca que representaba el latín, las instituciones judiciales y administrativas romanas y un conjunto vago y confuso de tradiciones religiosas. Era el Imperio romano, antecedente directo, si bien remoto, de la Unión Europea (el Sacro Imperio Romano Germánico fue mucho más una entelequia política que una realidad administrativa). En el siglo II de nuestra era —antes de que el cristianismo se convirtiera en religión de Estado y transformara el panorama cultural, y desde luego antes de que el islamismo se apoderara del litoral sur del Mediterráneo y parte de la Península Ibérica y escindiera el ámbito de la antigua cosmovisión helénico-romana— el Mare Nostrum y las tierras que lo bordean estaban libres para los curiosos y los audaces.
Uno de ellos fue un tal Apuleyo, nativo de Madaura, en la actual Argelia (donde estudió Agustín de Hipona, acerbo crítico del autor y su obra), un hombre de posición acomodada que viajó extensamente por ese mundo y que luego se transformó en su personaje Lucio, motivo por el cual se le suele anteponer este apelativo a su nombre conocido. Apuleyo escribió, hacia el año 150, la única novela latina que se conserva en su totalidad.
A pesar de los muchos antecedentes de viajeros en esa época y anteriores, sigue sorprendiendo la movilidad de buena parte de la población: de la lejana Madaura, Lucio viaja “sobre cierto negocio” a Tesalia, en el norte de Grecia, donde encuentra parientes y excondiscípulos, así como hospedaje en casa del amigo de un conocido. El tono del libro queda establecido desde el principio: conforme se acerca a la ciudad de Hipata, Lucio encuentra a dos viajeros que discuten sobre la verosimilitud de la historia que cuenta uno de ellos. Para entretenerse, Lucio le pide que se la repita, con el fin de juzgar él mismo sobre el caso. Aristómenes cuenta entonces la terrible historia de su amigo Sócrates (ni más ni menos), que ha sido víctima de las malas artes de una bruja lujuriosa y posesiva, de la que vendrá la famosa herida en el cuello. El cuento pica la curiosidad de Lucio, pues aunque nunca entra en detalles sobre el negocio que lo lleva a Tesalia, sí sabemos que lo acicatea el gran deseo que tiene por adentrarse en los misterios de la magia, que aparentemente prolifera en dicha región.
Llegado a Hipata, encuentra la casa de aquel a quien lo han recomendado, el avaro Milón, que vive con su esposa y una criadita de muy buen ver y mejor condescender, llamada Fotis. Lucio se establece muy a gusto en la casa, excelentemente atendido por Fotis, y vagabundea por la ciudad buscando cómo entrar en contacto con la magia, lo cual no le resulta difícil en absoluto, pues es práctica común y está en boca de todos. En el mercado se encuentra a su tía Birrena, una mujer rica que lo invita a una cena en su casa, en la que Lucio escucha la terrible historia de Theleforon, que excita aún más el ansia de Lucio por las cosas sobrenaturales, y luego se entera de que la esposa de Milón, Panfilia, es una bruja en toda regla.
Convence entonces a Fotis para que tome prestados los ungüentos y pases mágicos de su patrona, y lo convierta temporalmente en búho. Pero el experimento sale mal y Lucio se ve reducido a la mísera condición de asno.
Esa misma noche, unos bandidos entran a casa de Milón y se llevan al asno cargado con parte del botín. Comienza así el largo recorrido del pobre Lucio, en su versión asnal, de un amo a otro, a cual más brutal y cruel. Es un verdadero purgatorio de la vida licenciosa y despreocupada que llevara hasta entonces; excesivo, de hecho, pues la suma de miserias y golpizas parece demasiado junto a las travesuras previas, propias de cualquier joven apuesto y rico.
Como desde un principio, en el texto se intercalan historias picarescas, fantásticas o mitológicas que los personajes se cuentan unos a otros. La más larga y famosa es la de “Cupido y Psique”, que la sierva de los bandidos le narra a una niña que tienen secuestrada, y que nos hace pensar que, para esa época, los dioses y héroes grecorromanos no eran ya más que mero folclor, por la forma irrespetuosa y disparatada en que se les retrata, y a pesar del final de la novela, en el que la religión juega un papel principal.
Durante su periplo entre el norte y el centro de Grecia, Lucio pasa por las manos (y los garrotes) de: un niño psicópata que lo lleva a buscar leña al monte a varazo limpio; unos sacerdotes de la diosa Siria, homosexuales y ladrones; un molinero de mala esposa (“soberbia, cruel, lujuriosa, borracha, porfiada […]”) que, para más señas, rechaza la verdadera religión en favor de un culto fantástico y blasfemo a un Dios único; un vendedor de hortalizas que presencia una escena espeluznante; un centurión; unos hermanos cocinero y repostero, y, finalmente, un funcionario del Imperio romano, bajo cuya tutela el asno tiene fogosos encuentros con una rica dama. A punto de ser llevado al circo para tener relaciones sexuales en público con una condenada a muerte, Lucio (a quien la idea repugna) logra escapar y ruega a la diosa Isis que se apiade de él, lo que la deidad concede en una aparición bella y tremenda a la vez.
Este texto es muchas cosas: documento invaluable sobre la vida cotidiana en la Grecia dominada por el Imperio romano; retrato de la economía, la infraestructura, la cultura y la religión; fábula moral y magnífica precursora de la picaresca europea. Más allá de las múltiples influencias, alusiones y referencias culturales que los especialistas en el mundo clásico puedan encontrar, tal vez lo más asombroso a primera vista sean las notables similitudes del mundo descrito con el nuestro. Excepción hecha de la tecnología que domina estos tiempos, es perfectamente posible imaginarnos en los caminos, las ciudades y hasta las propiedades rurales por las que transita, vejado y humillado, el buen Lucio. Las relaciones humanas son similares, así como los modos y espacios de la convivencia: los mercados, las plazas, los baños públicos (a algunos se les llama ahora “club deportivo”), las cenas entre amigos, los negocios.
Estaba a punto de decir que quizá la diferencia más marcada residiera en la prevalencia de la superstición y la creencia en lo sobrenatural, a diferencia de nuestro científico y racional momento, pero de pronto he recordado las insensateces y tonterías en las que creen incluso personas con maestrías y doctorados en ciencias, y entonces me he sentido aún más cerca de Hipata, los pueblos de Beocia y el puerto de Corinto, donde el desfile primaveral en honor de la diosa Isis no desmerecía, al contrario, era mucho más pintoresco y divertido que las actuales peregrinaciones con alguna Virgen en andas, o las multitudes bobaliconas que se histerizan al ver a un sacerdote-mago con báculo y mitra al que llaman papa.
En cuanto a lo literario, creo que no hay siquiera que discutir si es una novela o no: lo es. En su estructura, desarrollo de la trama, lenguaje en prosa y creación de personajes, prefigura lo que más tarde se dio en llamar propiamente así, e incluso el mismo Lucio sufre un proceso de transformación no solo físico, que es el más evidente, sino psicológico y moral, así sea a fuerza de los garrotazos y humillaciones que sufre en su calidad de burro. Con frecuencia, la introspección nos llega hasta que la vida nos golpea con fuerza. Pero, felizmente, el aspecto moralizante de la obra es más cómico que otra cosa, y en todo caso puede ser ignorado en favor de la maravillosa aventura que significa recorrer los montes y valles de la escarpada Grecia, en un viaje diecinueve siglos atrás, y del asombro que implica reconocernos en sus habitantes, tan occidentales como nosotros, tan afortunados o desdichados como puede serlo cualquiera, y para bien o para mal con las mismas costumbres y formas de vida.
Hay muchas versiones y traducciones de esta obra, pero puede recomendarse la versión atribuida a Diego López de Cotegana, que data de alrededor de 1500 y que ha publicado por lo menos el Club Internacional del Libro (Madrid, 1999), “corregida ortográficamente y sintácticamente, modificando algunas frases y limpiándola de arcaísmos idiomáticos, hoy en desuso, pero conservando toda la frescura de la vieja traducción castellana”, y que mantiene la procacidad y crudeza de algunas expresiones y situaciones sexuales, a excepción de una o dos que sí guarda la excelente traducción que puede sugerirse para quien lee inglés, la de 1951, del clasicista, poeta y novelista británico Robert Graves (autor de Yo, Claudio), en lenguaje simple y directo que acentúa, si cabe, la comicidad y desparpajo que hicieron célebre al original en su tiempo.
Al cerrar el libro, no puede uno menos que lamentar el que solo haya sobrevivido una novela completa de la rica tradición literaria grecolatina, pero consuela saber que, siglos antes de la noche (por lo menos, novelística) de la Edad Media, el público letrado tenía acceso a estas maravillas.